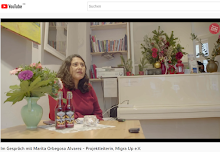lunes, 20 de octubre de 2025
La REHA en Alemania. Por qué aprovecharla?
Después del accidente del año pasado, tomé la decisión de aprovechar una de las opciones que ofrece el sistema de seguros aquí en Alemania. Se trata de lo que llaman KUR o Rehabilitación (REHA) y el proceso, aunque largo, se puede hacer con el seguro de salud o el de pensiones. Son varios los formularios por llenar, pero la mėdica de cabecera es quien realiza y facilita el proceso. Yo lo hice por mi cuenta, asi que en la entrevista con mi doctora, solo tuve que sincronizar cierta información.
Opté por la REHA, animada por amigas cercanas, y ahora, después de una semana en la clínica elegida —Median, en Bad Kösen, Naumburg—, me animo a escribir algunas impresiones.
La primera semana no ofrecia mucho que contar. Todo empieza despacio, con el propósito de introducirte poco a poco en ese nuevo mundo que te espera: el mundo del tiempo libre, de la posibilidad de dedicarte tiempo a ti misma y de re-conectarte con lo que te rodea. Nuevas personas, naturaleza, silencio. Aunque suelo relajarme fácilmente en contextos nuevos, esta vez sentí que representaba un verdadero desafío. Además, llegó el día de la Reunificación Alemana y el primer fin de semana allí, lo que hizo que todo se sintiera aún más d e s p a c i o.
Aun así, poco a poco empecé a soltarme, a disfrutar de los momentos: una piscina a disposición, el gimnasio, los interminables campos verdes, un espacio creativo… y, sobre todo, la compañía de los abuelitos y abuelitas con quienes compartía las comidas.
Más tarde, el mėdico de mi sección (Neurologia), me explicaria que los fines de semana sin plan, eran parte del concepto de la clinica.
En la segunda semana, la agenda diaria se volvió más exigente: muchas terapias, pero todas bien organizadas, con suficiente tiempo entre una y otra para no llegar tarde, ni agobiarse. Charlas sobre nutrición, movimiento y bienestar se sumaron al proceso. Todo el personal increiblemente amable y atento. Les llamaba la atenciõn mi nombre - Tan Largo y solemne-, y saber por quė estaba alli, Tan lejos de Berlin. Fuera de una paciente polaca, creo que por una semana fui la única persona extranjera en el lugar. Para mi -grata- sorpresa, la bienvenida se sentia en todo momento. De hecho, cuando me preguntaron de donde venia, dije que vivia en Berlin pero que venia de Perú, y una de las terapeutas me dijo, okay, usted viene de Berlin.
Esa segunda semana me presentaron una plataforma digital en la qué tendrė acceso en los próximos meses, a asesorias personalizadas todo el dia, con Podcasts y Videos con ejercicios adecuados a mi situación de salud. Aunque todo está solo en alemàn, veo un gran esfuerzo por acompañar a personas que aun con ciertos problemas de salud, quieren seguir actives laboralmente.
El tiempo en la rehabilitación ha sido una experiencia muy especial: una oportunidad para entrar en contacto con la sociedad alemana de una manera completamente diferente.
He conocido a muchas personas mayores —algunas solas, otras con familia—, y esos encuentros me han tocado profundamente el corazón. Me han ayudado a reencontrarme con la ternura y con el sentimiento de gratitud.
He comprendido que siempre es posible recuperarse y volver a empezar, que tengo todo lo necesario para vivir: una familia amorosa y acogedora —aquí y allá—, y la capacidad de abrirme a los demás sin miedo.
El idioma alemán ayuda mucho, pero aún más importante es la actitud interior, esa disposición a mirar la vida con apertura, paciencia y confianza.
Estoy muy agradecida por esta oportunidad.
Las terapias continuaron , y se iban ajustando a lo que cada intercambio producia, o yo comunicaba. Sin haberlo planificado originalmente, organizaron sesiones nuevas y que me siguen ayudando mucho.
Hoy voy cerrando mi última semana en este bello lugar, con una colección de recuerdos muy variados. Solo me surge el deseo de que cada persona pueda darse ese espacio, aunque sea una única vez. Un tiempo que te regala un encuentro especial contigo misma, y la sensación de que muchos se preocupan por ti, y entonces, el vivir y sentir el presente se convierte en una prioridad.
Gracias, Gracias ❤️❤️❤️.
++++
Die Reha in Deutschland – Warum man sie nutzen sollte
Nach dem Unfall im vergangenen Jahr habe ich beschlossen, eine der Möglichkeiten zu nutzen, die das Versicherungssystem hier in Deutschland bietet. Es handelt sich um das, was man Kur oder Rehabilitation (Reha) nennt. Der Prozess ist zwar langwierig, kann aber entweder über die Kranken- oder die Rentenversicherung erfolgen. Es gibt mehrere Formulare auszufüllen, doch die Hausärztin ist diejenige, die das Verfahren einleitet und begleitet.
Ich habe alles selbst vorbereitet, sodass ich bei meinem Termin mit der Ärztin nur noch einige Informationen abstimmen musste.
Auf Anraten meiner Freundinnen entschied ich mich für die Reha – und jetzt, nach einer Woche in der ausgewählten Klinik Median in Bad Kösen (Naumburg), möchte ich einige Eindrücke teilen.
Die erste Woche bot noch nicht viel zu erzählen. Alles beginnt langsam, mit dem Ziel, dich Schritt für Schritt in diese neue Welt einzuführen: eine Welt der freien Zeit, der Möglichkeit, dir selbst Zeit zu schenken und dich mit deiner Umgebung wieder zu verbinden. Neue Menschen, Natur, Stille.
Obwohl ich mich normalerweise leicht an neue Umgebungen gewöhne, war es diesmal eine echte Herausforderung. Hinzu kam der Tag der Deutschen Einheit und das erste Wochenende dort – alles fühlte sich noch langsamer an.
Trotzdem begann ich nach und nach loszulassen und die Momente zu genießen: das Schwimmbad, das Fitnessstudio, die endlosen grünen Felder, ein Kreativraum...
… und vor allem die Gesellschaft der älteren Damen und Herren, mit denen ich die Mahlzeiten teilte.
Später erklärte mir der Arzt meiner Abteilung (Neurologie), dass die planfreien Wochenenden Teil des Konzepts der Klinik seien.
In der zweiten Woche wurde der Tagesplan anspruchsvoller: viele Therapien, aber alle gut organisiert, mit genügend Pausen dazwischen, um weder zu spät zu kommen noch sich gestresst zu fühlen. Vorträge über Ernährung, Bewegung und Wohlbefinden ergänzten das Programm.
Das gesamte Personal war unglaublich freundlich und aufmerksam. Mein Name – so lang und feierlich – weckte Neugier, ebenso wie die Frage, warum ich so weit von Berlin entfernt dort war. Abgesehen von einer polnischen Patientin war ich, glaube ich, für eine Woche die einzige ausländische Person in der Klinik.
Zu meiner – angenehmen – Überraschung fühlte sich die Begrüßung durchweg herzlich an. Als man mich fragte, woher ich komme, antwortete ich, dass ich in Berlin lebe, aber aus Peru stamme. Eine der Therapeutinnen meinte daraufhin lächelnd: „Okay, Sie kommen also aus Berlin.“
In dieser zweiten Woche stellte man mir auch eine digitale Plattform vor, über die ich in den kommenden Monaten Zugang zu ganztägiger, personalisierter Beratung haben werde – mit Podcasts und Videos, die auf meine gesundheitliche Situation abgestimmt sind.
Auch wenn alles nur auf Deutsch ist, spüre ich, wie viel Mühe sich gegeben wird, Menschen zu begleiten, die trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiter aktiv im Berufsleben bleiben möchten.
Die Zeit in der Reha war für mich eine ganz besondere Erfahrung – eine Gelegenheit, mit der deutschen Gesellschaft auf eine völlig andere Weise in Kontakt zu kommen.
Ich habe viele ältere Menschen kennengelernt – manche allein, andere mit Familie – und diese Begegnungen haben mich tief berührt. Sie haben mir geholfen, die Zärtlichkeit und das Gefühl der Dankbarkeit wiederzufinden.
Ich habe verstanden, dass es immer möglich ist, sich zu erholen und neu zu beginnen; dass ich alles habe, was ich zum Leben brauche: eine liebevolle, unterstützende Familie – hier und dort – und die Fähigkeit, mich ohne Angst für andere zu öffnen.
Die deutsche Sprache hilft sehr, aber noch wichtiger ist die innere Haltung – die Bereitschaft, das Leben mit Offenheit, Geduld und Vertrauen zu betrachten.
Ich bin sehr dankbar für diese Möglichkeit.
Die Therapien gingen weiter und wurden ständig angepasst – je nachdem, was sich aus den Gesprächen ergab oder was ich selbst mitteilte. Ohne dass es ursprünglich geplant war, wurden neue Sitzungen organisiert, die mir bis heute sehr guttun.
Jetzt, in meiner letzten Woche an diesem schönen Ort, sammle ich viele verschiedene Erinnerungen.
Ich wünsche mir nur eines: dass jede Person sich einmal im Leben eine solche Auszeit gönnt.
Eine Zeit, die dir eine besondere Begegnung mit dir selbst schenkt – und das Gefühl, dass sich viele Menschen um dich kümmern. Dann wird das Leben im Hier und Jetzt zu einer Priorität.
Danke, danke ❤️❤️❤️
sábado, 11 de octubre de 2025
Silvia Rivera Cusicanqui desde ésta, mi Alemania: Micropolíticas y pensamiento ch’ixi en la vida migrante.
 |
| Foto: mujeresbacanas.com |
Mi segunda semana de rehabilitación me puso en contacto con la obra de Silvia Rivera Cusicanqui, "Un mundo ch’ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis". No se trata de una obra nueva, pero descansaba en mi estanteria mucho tiempo, y decidi empacar el libro en la maleta. Y ha resultado una excelente compañía. En sus páginas, la autora nos invita a mirar la realidad desde los pliegues, desde las contradicciones que habitan en nosotras mismas y en los territorios que transitamos. Su pensamiento, profundamente enraizado en las prácticas comunitarias andinas, se despliega como un tejido donde la teoría y la vida cotidiana no se separan.
El concepto de ch’ixi —esa convivencia de elementos opuestos sin que uno anule al otro— resuena especialmente en mi/nuestra experiencia migrante en Berlín. Vivir aquí implica moverse entre mundos que no siempre dialogan: entre el Sur y el Norte global, entre lenguas, afectos y formas de habitar el espacio público. No se trata de resolver esas tensiones, sino de habitarlas con conciencia, reconociendo que nuestra existencia misma es una mezcla que resiste a la pureza y a la homogeneización. Somos cuerpos ch’ixi, que llevan consigo memorias, acentos y modos de vida que desbordan los límites de la integración “oficial”.
Cusicanqui nos propone además mirar la política desde lo pequeño, desde las micropolíticas: esas prácticas cotidianas, locales y afectivas que transforman el mundo sin pasar necesariamente por los canales institucionales. Ella diferencia entre la política “macro” —la de los partidos, gobiernos, comisiones u ONG— y las micropolíticas de base, que emergen desde abajo, desde la autogestión, la colectividad y el cuestionamiento del poder.
En este sentido, me pregunto: ¿qué tipo de política estamos ejerciendo cuando participamos en un Ausschuss o en un consejo de integración? Si esa participación se limita a reproducir los marcos institucionales —un discurso de integración que nos pide adaptarnos sin cuestionar las estructuras racistas o coloniales del sistema—, entonces no estamos ejerciendo una práctica micropolítica. Pero si esos espacios se convierten en lugares de agencia real, donde las personas migrantes traen sus saberes, cuestionan las jerarquías, defienden el multilingüismo, promueven formas de convivencia respetuosas y colectivas, ahí sí estamos en el terreno de lo micropolítico.
Las micropolíticas, como plantea Cusicanqui, son actos desde abajo: sembrar un huerto comunitario, cocinar juntas, organizar un taller decolonial, escribir poesía en nuestras lenguas, pintar un mural en el barrio, o simplemente cuidar y cuidarnos desde la ternura y la autonomía. Son gestos que parecen pequeños, pero que contienen una potencia transformadora porque repolitizan la vida diaria.
Descolonizar la cotidianidad —nuestros consumos, los afectos, el lenguaje, el cuerpo— es una forma de resistencia. Construir comunidad, practicar la autogestión, reapropiarnos del espacio público o del tiempo colectivo, son ejercicios que nos devuelven poder, que nos permiten crear otros modos de existir en esta ciudad.
Desde Alemania, los textos de Rivera Cusicanqui nos ayudan a mirar nuestras propias redes migrantes como territorios micropolíticos: espacios donde se ensaya o se puede ensayar la autonomía; donde se teje o se puede tener comunidad entre lenguas, donde se cuestiona la idea de integración y se propone, en cambio, una convivencia ch’ixi, capaz de sostener la diferencia sin miedo.
Quizás de eso se trate: de seguir inventando formas de vivir juntas, juntes, entre lo que somos y lo que soñamos, entre los mundos que trajimos y los que estamos creando aquí, con nuestras manos, nuestras palabras y nuestras memorias. ++++++++
Silvia Rivera Cusicanqui von hier, aus meinem Deutschland: Mikropolitiken und ch’ixi-Denken im migrantischen Leben
In meiner zweiten Rehabilitationswoche begegnete ich erneut dem Werk von Silvia Rivera Cusicanqui, „Eine ch’ixi-Welt ist möglich. Essays aus einer Gegenwart in der Krise“. Es ist kein neues Buch, aber es stand lange ungelesen in meinem Regal, und so beschloss ich, es diesmal in den Koffer zu packen. Es hat sich als wunderbare Begleitung erwiesen.
In ihren Texten lädt uns die Autorin ein, die Wirklichkeit aus den Zwischenräumen heraus zu betrachten – aus den Widersprüchen, die in uns selbst und in den Territorien wohnen, die wir durchqueren. Ihr Denken, tief verwurzelt in andinen Gemeinschaftspraktiken, entfaltet sich wie ein Gewebe, in dem Theorie und Alltag untrennbar miteinander verflochten sind.
Das Konzept des ch’ixi – das gleichzeitige Nebeneinander gegensätzlicher Elemente, ohne dass eines das andere aufhebt – berührt mich besonders in meiner/unserer migrantischen Erfahrung in Berlin. Hier zu leben bedeutet, sich zwischen Welten zu bewegen, die nicht immer miteinander im Dialog stehen: zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden, zwischen Sprachen, Gefühlen und unterschiedlichen Weisen, den öffentlichen Raum zu bewohnen.
Es geht nicht darum, diese Spannungen aufzulösen, sondern sie bewusst auszuhalten – im Wissen, dass unsere Existenz selbst eine Mischung ist, die sich der Reinheit und Vereinheitlichung widersetzt. Wir sind ch’ixi-Körper, die Erinnerungen, Akzente und Lebensweisen mit sich tragen, die die Grenzen der „offiziellen Integration“ überschreiten.
Cusicanqui fordert uns außerdem auf, Politik im Kleinen zu denken – als Mikropolitik: jene alltäglichen, lokalen und affektiven Praktiken, die die Welt verändern, ohne notwendigerweise durch institutionelle Kanäle zu gehen. Sie unterscheidet zwischen der „Makropolitik“ – der Politik der Parteien, Regierungen, Kommissionen oder NGOs – und den Mikropolitiken von unten, die aus Selbstorganisation, Kollektivität und der Infragestellung von Macht entstehen.
In diesem Sinne frage ich mich: Welche Art von Politik üben wir aus, wenn wir an einem Ausschuss oder einem Integrationsrat teilnehmen? Wenn diese Beteiligung sich darauf beschränkt, institutionelle Rahmenbedingungen zu reproduzieren – einen Integrationsdiskurs, der von uns verlangt, uns anzupassen, ohne die rassistischen oder kolonialen Strukturen des Systems zu hinterfragen –, dann praktizieren wir keine Mikropolitik.
Wenn diese Räume jedoch zu Orten realer Handlungsmacht werden, in denen Migrant*innen ihr Wissen einbringen, Hierarchien hinterfragen, Mehrsprachigkeit verteidigen und respektvolle, kollektive Formen des Zusammenlebens fördern, dann bewegen wir uns im Bereich des Mikropolitischen.
Mikropolitiken, wie Cusicanqui sie versteht, sind Handlungen von unten: einen Gemeinschaftsgarten anlegen, gemeinsam kochen, einen dekolonialen Workshop organisieren, Gedichte in unseren Sprachen schreiben, ein Wandbild im Kiez malen – oder einfach Fürsorge leben, einander mit Zärtlichkeit und Selbstbestimmung begleiten. Es sind Gesten, die klein erscheinen mögen, aber eine enorme transformative Kraft besitzen, weil sie das Alltagsleben repolitisieren.
Den Alltag zu dekolonisieren – unseren Konsum, unsere Gefühle, unsere Sprache, unseren Körper – ist eine Form des Widerstands. Gemeinschaft aufzubauen, Selbstorganisation zu praktizieren, sich den öffentlichen Raum oder gemeinsame Zeit wiederanzueignen, sind Wege, die uns Handlungsmacht zurückgeben und uns erlauben, andere Formen des Daseins in dieser Stadt zu schaffen.
Von Deutschland aus helfen uns die Texte von Rivera Cusicanqui, unsere eigenen migrantischen Netzwerke als mikropolitische Territorien zu begreifen: Räume, in denen Autonomie erprobt und Gemeinschaft zwischen Sprachen gewoben wird; in denen die Idee von Integration hinterfragt und stattdessen ein ch’ixi-Zusammenleben vorgeschlagen wird – eines, das Differenz ohne Angst zu tragen vermag.
Vielleicht geht es genau darum: weiter neue Formen zu erfinden, gemeinsam zu leben – zwischen dem, was wir sind, und dem, was wir träumen; zwischen den Welten, die wir mitgebracht haben, und jenen, die wir hier erschaffen – mit unseren Händen, unseren Worten und unseren Erinnerungen.
domingo, 25 de mayo de 2025
Echar raíces en tiempos de migración: reflexiones con Simone Weil.
Acabo de empezar a hojear "Echar raíces" de Simone Weil, un texto que aunque inacabado, no resta fuerza a la voz de la mujer que lo escribió hace ya tanto tiempo. Recibo esta obra como una invitación a pensar, a hacernos preguntas urgentes y necesarias. Weil nos lanza ideas que se sienten cercanas, especialmente para quienes vivimos entre culturas, territorios, idiomas distintos. Para quienes migramos.
Uno de sus planteamientos más profundos afirma la necesidad de reconocer los propios deberes hacia el otro/diferente como la base de la socialización en la igualdad; o dicho de otra manera, la base de agrupamientos sociales en los que cabe arraigar.
Weil nos habla de la raíz como una necesidad humana. No como una metáfora nostálgica, sino como una base concreta para la vida. Arraigarse no es simplemente estar en un lugar: es relacionarse, cuidar, asumir responsabilidades mutuas. No es solo tener derechos: es tener deberes hacia quienes comparten contigo el entorno, incluso si son diferentes.
Hoy, esta reflexión resuena con más fuerza. Vivimos en un tiempo en el que la participación política y social se ve amenazada por la desconexión, el aislamiento, el rechazo del otro. Muchos migrantes en Alemania lo viven a diario: enfrentan barreras invisibles pero sólidas, que dificultan el acceso a la vida comunitaria. ¿Cómo participar, si no me siento parte? ¿Cómo cuidar lo común si todo a mi alrededor me recuerda que soy ajena?
Y aquí me detengo: el problema no es solo estructural o legal, también es emocional y simbólico. Porque "arraigar" implica identificarse con el lugar que habitamos. No desde una obediencia ciega, como si fuéramos robots que repiten sin cuestionar, sino desde la empatía. Desde el reconocimiento de que no solo "vivo" aquí, sino que "me importa" lo que pase aquí. Porque me toca. Porque lo siento como propio.
Simone Weil nos deja varias tareas. Y quizás una de las más urgentes hoy es repensar qué tipo de formación política necesitamos. No basta con hablar de tolerancia o integración como conceptos vacíos. Necesitamos una formación que nos prepare para el diálogo. Para el conflicto. Para comprender que el país, el barrio, el distrito –sea Alemania, Berlín o Pankow– cambian. Cambian por la migración. Y eso no es una amenaza: es una oportunidad.
Desde mi vivencia, eso se vuelve nítido. Yo creo en el trabajo comunal. No es la primera vez que me habrán escuchado decirlo. Aunque llevo al Perú en mí, con todo su peso simbólico y emocional, hay algo profundamente identitario que me hace sentir "pankoweriana". Me reconozco en este barrio, en sus luchas, en sus contradicciones. Porque me involucro. Porque me importa. Y eso, quizás, es el verdadero arraigo.
Foto: Wikipedia.Weil me ha confrontado. Apenas empiezo su lectura, pero ya me ha dejado inquietudes. No es un texto cerrado ni conclusivo. Más bien, abre puertas. Y me hace pensar que si queremos impulsar de verdad la participación de migrantes, tenemos que empezar por los microcosmos. Por la praxis. Por la posibilidad de identificarnos no con un Estado que raramente nos incluye, sino con los espacios cotidianos en los que podemos construir comunidad. Esas coordenadas son las que orientan aun mi viaje decolonial, y es con ellas con quien sigo viviendo.
Seguimos leyendo, seguimos andando.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Le Petit Prince

buscando a mama??